21-06-24
Las ideas importan. En (y para) la economía, los debates transparentes y con fundamento sobre ideas y en relación con la historia importan aún más. Este es el motivo por el que el más reciente libro de Branko Milanović, Miradas sobre la desigualdad: de la Revolución Francesa al final de la Guerra Fría, centrado en la idea de «la evolución del pensamiento sobre la desigualdad económica en los últimos dos siglos», es una obra de arte de la economía actual. Con la misma intensidad, el libro recorre las divisiones ideológicas, políticas y sociales contemporáneas y ruega a los economistas teóricos y empíricos que evalúen críticamente sus posiciones intelectuales.
Contra lo que indica la intuición, la economía, una ciencia social que es inherentemente dinámica, suele ser escéptica ante las ideas que desafían los postulados establecidos. En un modelo individualista que maximiza las ganancias, el rol del Estado es mínimo. Se presume un mercado que se autorregula, que es estable y capaz de resolver cuestiones de distribución del ingreso. Sin embargo, en la realidad, la distribución del ingreso y la riqueza, el acceso a la educación y la atención médica, y otras muchas cosas, parecen estar siguiendo un rumbo diferente, creando enormes brechas entre quienes Milanović ha denominado «los que tienen y los que no tienen».
La desigualdad es una cuestión históricamente sistémica de la que son rehenes la prosperidad del presente y la sostenibilidad del futuro. Mientras nos guía en el análisis cronológico de su libro, Milanović está convencido de que los determinantes claves de la desigualdad están incrustados en los cimientos de un sistema económico (y no definidos por decisiones individuales). Sin embargo, la idea de conectar las diversas manifestaciones concretas de la desigualdad en la vida cotidiana con el pensamiento teórico que motiva medidas de política económica tangibles no ha sido un elemento esencial de la economía contemporánea. La «economía seria» eludió la desigualdad «nociva para la buena economía», al tiempo que se enfocó en el crecimiento económico tomado en términos generales. El crecimiento es esencial, pero, como sostiene Milanović, también lo es un diálogo abierto sobre las ideas o miradas en torno de la desigualdad.
Pareciera que la desigualdad económica irrumpió en nuestra sociedad globalizada aproximadamente con la crisis financiera mundial de 2008, que empobreció a millones de personas y fue un punto de inflexión para la economía. Casi de inmediato, los economistas comenzaron a cuestionar la sabiduría de sus modelos racionales y empezaron a generar nuevos proyectos metodológicos a partir de un extenso menú de ideas, desde los ciclos económicos y la eficacia de bancos estatales y centrales proactivos para encaminar el crecimiento hasta el rol del crédito en la economía global, y otras más. En medio de la caída de los niveles de vida, especialmente en los grupos de ingresos medios de las economías avanzadas, comenzó a aparecer una gran cantidad de estudios sobre la desigualdad que se suman a trabajos anteriores de autores como Tony Atkinson, Thomas Piketty y Emmanuel Saez, entre otros.
Casi dos décadas antes de la crisis de 2008, Milanović había logrado, casi en soledad, que el estudio de la desigualdad de ingresos, una curiosidad intelectual, se convirtiese en un tema central en las agendas de políticas de investigación y desarrollo en economía empírica. Esto se hace patente en sus primeros trabajos sobre las economías postsocialistas de Europa central y oriental y de la ex-Unión Soviética y durante su mandato como economista en jefe en el Departamento de Investigación del Banco Mundial.
En este nuevo libro, reconociendo el escepticismo de la profesión hacia la desigualdad, Milanović apoya a los filósofos mundanos del capitalismo temprano que eran conscientes de los marcados contrastes en los resultados sociales y económicos. El comentario hecho por Georg Hegel en 1820 sobre la velocidad con que se profundiza la brecha social y económica entre ricos y pobres y sus posibles antídotos sigue siendo relevante en la actualidad. Henry George calificó esa misma división social y económica sistémica de su tiempo como la tragedia que eclipsó el progreso industrial. Es en este contexto más amplio donde el lector podría sacar el máximo provecho de Miradas sobre la desigualdad. La inusual contribución del libro es un equilibrio hábilmente logrado entre la estructura (siete capítulos que rastrean el compromiso de destacados economistas con la desigualdad durante los últimos dos siglos) y la profundidad de las discusiones temáticas.
Los primeros seis capítulos exploran las perspectivas de desigualdad económica de Francois Quesnay, Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx, Vilfredo Pareto y Simon Kuznets, respectivamente. Las discusiones en cada capítulo están interconectadas y se complementan entre sí, lo que nos lleva al séptimo y más largo capítulo final, que sintetiza los acontecimientos más recientes en los discursos sobre la desigualdad y las contribuciones de los economistas actuales. Se centra mayormente en la atención dispensada a la desigualdad durante la Guerra Fría, cuando el sistema económico y político capitalista existía en contraste con el sistema socialista (antes de que el capitalismo obtuviera la supremacía total, el tema de Capitalismo, nada más de Milanović). En este último capítulo –el clímax del libro– es también donde expone su crítica de la economía neoclásica dominante. Aquí apunta a la omisión de las relaciones de poder globales y la desigualdad en la economía estándar. El capítulo, con sus extensos debates sobre la economía política contemporánea y la relevancia de la economía como ciencia social, podría fácilmente estudiarse por separado.
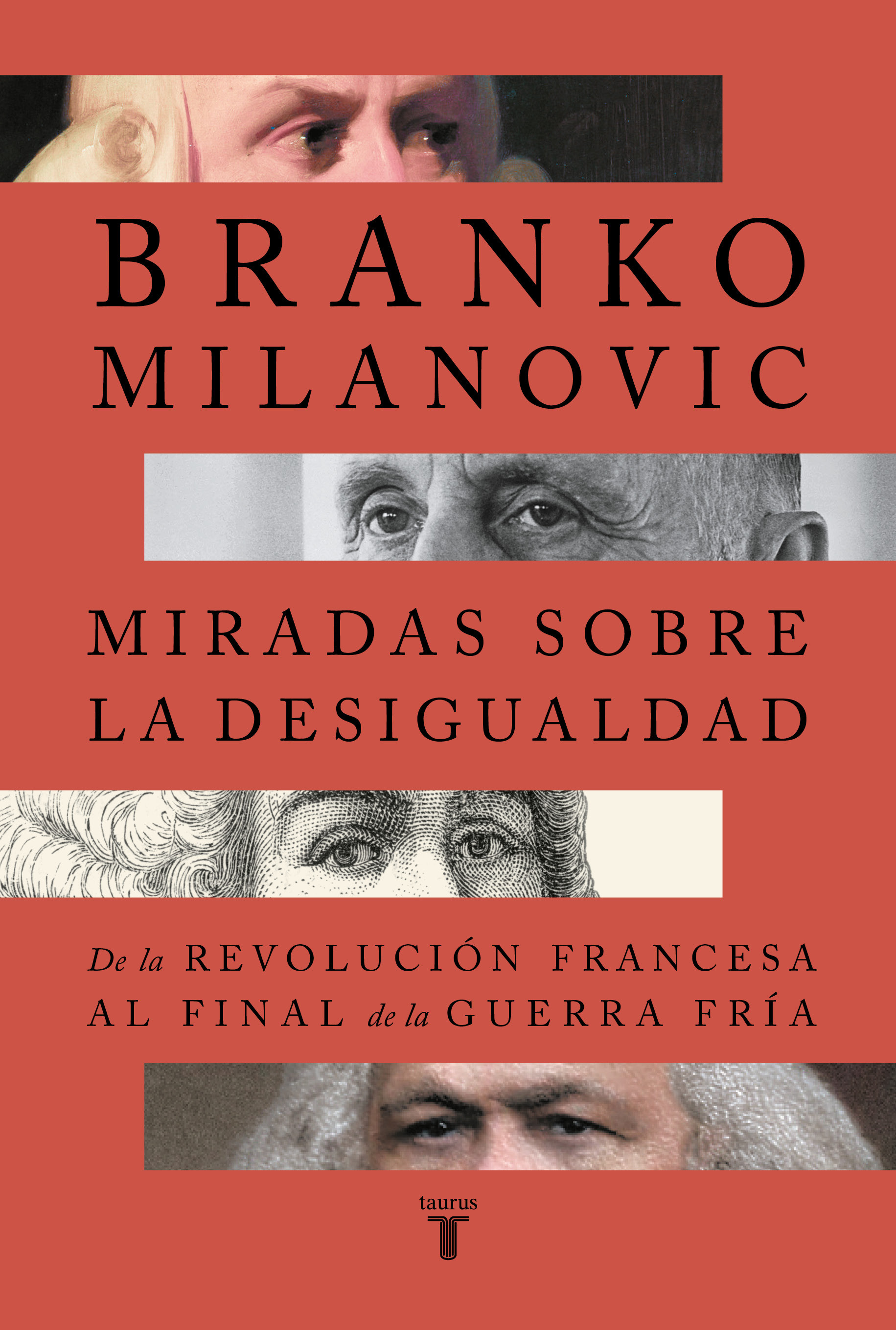
Hay tres observaciones importantes que sobresalen en el libro. En primer lugar, es admirable el profundo trabajo crítico de Milanović con las obras de los economistas clásicos, que lo exime de confiarse en interpretaciones posteriores de estos textos. El autor lee las obras originales meticulosamente y presta especial atención a la desigualdad, mostrando cómo algunas ideas de la disciplina económica –aunque impopulares o desacreditadas por la mayoría– han tenido un papel en el desarrollo del pensamiento general de los economistas clásicos. Su enfoque encarna el valor de estudiar dos campos interrelacionados pero separados: la historia económica y la historia del pensamiento económico. Simplemente no hay economía de que hablar sin este dúo.
En segundo lugar, Milanović destaca que cada uno de los economistas clásicos estudiados en su libro abordó las cuestiones de la desigualdad desde el punto de vista del periodo histórico y del sistema económico de su época. Es en esta concepción histórica de la economía donde efectivamente fusiona la narrativa empírica con la teoría subyacente para producir una imagen convincente de un sistema económico en su continuo histórico. Gran parte de la investigación económica contemporánea parece depender excesivamente de análisis de datos técnicos desvinculados de los determinantes históricos. Esa separación suele crear una disonancia fatal entre la teorización económica y el diseño e implementación de políticas económicas reales, una experiencia por la que han pasado numerosas economías en transición postsocialista, especialmente de pequeña escala, y que están aún con vida.
Para Milanović, la evolución de nuestras miradas sobre la desigualdad tiene profundas raíces históricas. Mientras que los economistas políticos de los siglos XVIII y XIX vieron los resultados económicos desde la perspectiva de la evolución de las estructuras de clases de sus sociedades (desde Quesnay hasta Smith, Ricardo y Marx), los economistas del siglo XX, como Kuznets, vieron la desigualdad como un producto del desarrollo de fuerzas industriales, el crecimiento de las manufacturas, el avance tecnológico y la urbanización. Esto tendría efectos también en el grado de atención que cada autor prestaría a la desigualdad como un problema socioeconómico en su visión del sistema político-económico, pero también en cualquier diseño de política distributiva o regulación tributaria. Aprender de esas experiencias es esencial para comprender adecuadamente la intensidad de la situación actual.
En tercer lugar, el libro deconstruye algunas de las interpretaciones dominantes de las enseñanzas de los economistas clásicos. Por ejemplo, la meticulosa lectura de Adam Smith que hace Milanović lo lleva a considerarlo un «economista de izquierda» actual, al tiempo que sostiene que la preocupación de Smith por resultados justos en lo que ahora llamamos mercado y su preocupación por la concentración de la riqueza y la monopolización de industrias enteras son ideas cruciales de La riqueza de las naciones.
La conclusión del libro es esperanzadora. Milanović se siente motivado por el volumen y la profundidad intelectual cada vez mayores del trabajo en los estudios sobre desigualdad, las conexiones entre distintos temas y la exploración de diferentes tipos de desigualdades. La creciente disponibilidad y el cada vez mayor acceso a datos como los que ofrece el Stone Center on Socio-Economic Inequality, del que el autor es integrante, o a través de la Base de Datos sobre Desigualdad Mundial, permite hoy a una nueva generación de economistas emprender investigaciones empíricamente más informadas y conceptualmente más avanzadas que puedan, a su vez, proveer información a quienes delinean políticas.
Sería interesante ver a Milanović continuar con su investigación, quizás añadiendo análisis de trabajos de otros economistas. El libro también podría ser adaptado a públicos menos especializados, involucrándose con campos fuera de la economía y con las políticas públicas. Miradas sobre la desigualdad es un análisis esencial y esclarecedor de la historia de la desigualdad económica, de imperiosa relevancia en la actualidad. Es un estudio integral de la historia económica general y de la historia del pensamiento económico a través de la lente de la desigualdad. Esto lo convierte en un trabajo innovador, destinado a influir en la profesión económica y en nuestra visión del mundo.
Tomado de «NUEVA SOCIEDAD».
El original, aquí.