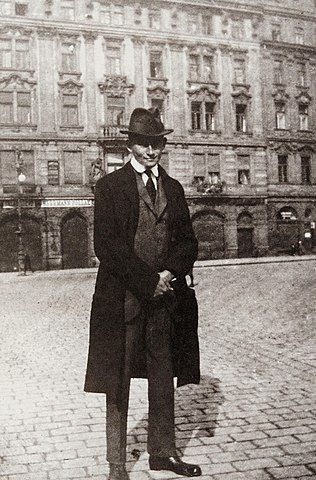
Los Diarios de Kafka: atrapado en el acto
A finales del verano de 1917, tras los primeros síntomas de la tuberculosis que lo mataría una década después, Franz Kafka se fue a vivir con su hermana a la campiña bohemia. Durante este inesperado periodo de calma en una vida por lo demás perennemente asediada, escribió una serie de aforismos. Uno de ellos reza: «El verdadero camino discurre a lo largo de una cuerda, pero no una cuerda suspendida en el aire, sino tendida apenas sobre el suelo. Se parece más a una cuerda trampa que a una cuerda floja».
Puede que estuviera describiendo el camino hacia el verdadero Kafka, que escritores, biógrafos y académicos han intentado trazar desde su muerte. Hasta Reiner Stach, autor de la biografía definitiva de Kafka, optó por terminar esa obra de casi dos mil páginas con una nota de incertidumbre, citando al escritor praguense Johannes Urzidil, quien afirmó que los íntimos de Kafka podían teorizar sobre el significado de su obra, pero ninguno podía decir cómo había llegado a escribirla.
La ambigüedad, el misterio y la radical interpretabilidad forman parte inextricable de obras como El proceso, El castillo y La metamorfosis. El viajante de tejidos Gregor Samsa ¿es literalmente una cucaracha o su transformación es simbólica? La brillantez del relato consiste en permitir que ambas cosas sean simultáneamente ciertas. El alemán de Kafka es famoso por su sencillez y claridad, pero envuelve sus extravagantes escenarios en un paradójico misterio. «La limpidez de su estilo», señaló Vladimir Nabokov en su conferencia de Cornell sobre La metamorfosis, «subraya la oscura riqueza de su fantasía».
¿Podría significar esta limpidez que las respuestas a algunos al menos de los enigmas que plantea pueden encontrarse en los diarios que escribió entre 1909 y 1923? Están disponibles en inglés desde la década de 1940, pero sólo en una versión editada -o, para ser más exactos, corregida- por Max Brod, quien desafió el deseo de Kafka de que quemara sus escritos y, en su lugar, les dio forma para presentar a su autor, falsamente, como un pensador religioso. Una edición restaurada de los diarios apareció en Alemania en 1990, y ahora está disponible para los lectores de habla inglesa a través de una traducción de Ross Benjamin.
El objetivo de Benjamin se cifra en captar a Kafka en el acto de escribir, y presentar los diarios no como un todo cohesionado, como hace la versión de Brod, sino como «Schrift, la escritura como una actividad fluida, continua, sin meta». Con este propósito, encontramos faltas de ortografía, retazos de relatos abandonados, entradas que se interrumpen a mitad de una frase y, debido a la costumbre de Kafka de alternar entre cuadernos en lugar de escribir en uno solo hasta terminarlo, una experiencia acronológica en la que podemos leer la mitad final de un relato doscientas páginas antes de su comienzo, o ir de 1912 a 1914, y viceversa.
La versión de Brod suavizó tales irregularidades, además de recortar todo lo sexual de forma mojigata. El Kafka cuya reputación póstuma hizo Brod tanto por controlar, hasta que en 1968 la muerte aflojó su férula, no era un asiduo de los burdeles, ni alguien que describiera las piernas de un turista sueco como tan tirantes «que realmente no se podía más que pasar la lengua por ellas».
Más importante fue, en lo que respecta a cambiar la experiencia íntima única que ofrecen los diarios, la decisión de Brod de suprimir la ficción. Uno de los mayores placeres del libro es leer una aburrida lista sobre a quién escribió cartas Kafka el día anterior, y luego pasar la página y descubrir el primer borrador de El juicio, el relato que marcó una revolución en su obra. Con él, escribe Reiner Stach, «de repente… el cosmos de Kafka quedaba al alcance de la mano». Una figura desesperada presa del castigo aleatorio o de una autoridad hostil, un horror establecido en los límites de la comedia, una trama con un pie en la realidad y otro en los sueños; las costuras que Kafka explotaría durante los once años siguientes están todas aquí, y sentimos, y compartimos, su emoción en la siguiente entrada: «Este cuento, El juicio, lo escribí de un tirón la noche del 22 al 23, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Tenía las piernas tan agarrotadas de estar sentado que apenas podía sacarlas de debajo del escritorio».
Esta nueva edición recupera la riqueza abigarrada -y, a veces, el tedio- de los diarios: al relato de un viaje al teatro puede seguir el borrador de un cuento, una media frase aforística, la descripción de una prostituta, el tiempo dedicado a ver una competición de saltos de esquí, problemas de pareja, sueños de una carrera de escritor en Berlín, una lista de errores cometidos por Napoleón en la campaña de Rusia, reflexiones sobre el tamaño del bulto del pantalón de un compañero de tren. La presentación confusa de todos estos elementos, contextualizada por notas minuciosas, da la sensación de que Kafka no es sólo «el genio representativo de la edad moderna», tal como lo describe Benjamin, sino también un joven que encuentra su camino, ávido de experiencia e inspiración, que desahoga sus frustraciones y sigue sus intereses. Aquí Kafka parece a la vez genio e ingenuo, y la contradicción nos lo acerca a nosotros.
Es un hombre a menudo angustiado por lo que escribe. «No escribí nada», dice la entrada del 1 de junio de 1912. «Casi nada», al día siguiente. El 7 de junio: «Horrible. Hoy no he escrito nada». Al mes siguiente, las cosas no mejoran: «No he escrito nada en mucho tiempo»; «No he escrito nada»; «Nada, nada»; «Día inútil». Tales son las quejas de muchos escritores y, como otros antes y después, Kafka decide en un momento dado que su escritorio es el problema («Le he echado ahora un vistazo más de cerca a mi escritorio y me he dado cuenta de que no se puede hacer nada bueno en él»).
Pero hay entradas que revelan insatisfacciones más profundas. Aquí vemos a la persona que Edmund Wilson denominó “el Kafka desnacionalizado, desalentado, desafecto, discapacitado”, autocrítico hasta la parálisis. «Tan abandonado de mí mismo, de todo», escribe en marzo de 1912, y en 1914 la extraordinaria pregunta y respuesta: «¿Qué tengo en común con los judíos? Apenas si tengo nada en común conmigo mismo». Ecos de este sentimiento se encuentran a lo largo de su correspondencia con Felice Bauer, la mujer con la que estuvo dos veces tortuosamente comprometido, y con su hermana Ottla, a la que escribió una vez: «No escribo como hablo, no hablo como pienso, no pienso como debería pensar, y así se adentra uno en la más profunda oscuridad». Esto podría parecer autocompasión performativa si no fuera porque la mayoría de las obras de Kafka, desde La metamorfosis hasta Un artista del hambre y La madriguera, el relato corto que estaba escribiendo cuando murió, reflejan repetidamente esta sensación de profunda soledad y aislamiento.
«No soy más que literatura», afirmaba Kafka en una entrada escrita el 21 de agosto de 1913. A la vista de sus relatos y novelas, de sus diarios y cartas, e incluso de las notas con las que se comunicaba en sus últimos días, cuando los efectos de la tuberculosis le hacían demasiado doloroso hablar, la idea de que su yo esencial residía más en su escritura que en su cuerpo no parece del todo hiperbólica. En este sentido, los diarios, en los que la ficción, la confesión, los sueños, el humor irónico y la desesperación se combinan en una red desordenada e hipnótica, parecen lo más parecido a un camino, como un cable trampa, que conduce al umbral del misterio perdurable de Kafka.
The Guardian, 24 de abril de 2024
Lo que sabemos de Kafka gracias a sus diarios no censurados
Después de su muerte, el 3 de junio de 1924, se encontró en el despacho de Franz Kafka en Praga una carta dirigida a Max Brod. «Querido Max: Mi último deseo: Todo lo que dejo atrás… en forma de diarios, manuscritos, cartas (propias y ajenas), bocetos y demás, que sea quemado sin leer».
Su amigo no cumplió los deseos de Kafka. «Brod estaba firmemente convencido de su inconmensurable valor para la humanidad contemporánea y futura, y tenía razón», afirma Ross Benjamin, cuya nueva traducción de los diarios del escritor checo [The Diaries of Franz Kafka, Penguin]se publica en este año del centenario de la muerte de Kafka.
Dos meses después de la muerte de Kafka, Brod firmó un acuerdo para publicar las novelas de su amigo. El proceso apareció en abril de 1925, El castillo, en 1926, y Amerika, en 1927. El título de esta última es de Brod y no de Kafka: en una anotación de su diario de 1915, Kafka tituló la novela Der Verschollene (El desaparecido).
Posteriormente, Brod se ocupó de una edición de los diarios de Kafka, la cual, a lo largo de casi un siglo, ha sido la base de las ediciones alemanas y de la traducción inglesa que, supervisada por Hannah Arendt, apareció en 1949. Brod suprimió pasajes con connotaciones homoeróticas, tachó con lápiz azul pasajes sobre visitas a burdeles, eliminó descripciones poco amables de la prometida de Kafka y eludió insultos contra personas entonces todavía vivas, entre ellas el propio Brod.
«La recepción mundial de Kafka se vio marcada por una tergiversación de lo que realmente había escrito», escribe Benjamin en el prefacio de su traducción.
En cambio, Benjamin desvela a Kafka con todos sus defectos -como experimentador sexual, turbulento, a veces autodespreciativo, literario- y a un hombre a sabiendas más comprometido de lo que Brod creía conveniente que conocieran sus lectores.
Estos son algunos de los novedosos detalles que pueden ayudarnos a comprender mejor al autor de La transformación [antaño conocida como La metamorfosis].
Nudismo
Durante una estancia en un sanatorio nudista, Kafka observa que destaca entre los hombres desnudos por llevar puesto el bañador. «Me conocen por el hombre del bañador». Finalmente, se deshizo incluso de él para dejarse retratar, escribiendo una entrada que Brod recortó: «Le he servido de modelo al Dr. Schiller. Sin bañador. Experiencia exhibicionista». Este recato, conjetura Benjamin, pudo deberse a la timidez, o al hecho de estar circuncidado, pero no a la tesis avanzada en la obra de Alan Bennett Kafka’s Dick, [La verga de Kafka] de que tenía un pene pequeño. Dice Benjamin: «Escribe mucho sobre su cuerpo y la incomodidad que le provoca (inusualmente alto para la época, sin un gramo de grasa, etc.), pero no sobre su pene».
Observaciones homoeróticas
En el mismo sanatorio nudista, Kafka describió a «dos hermosos chicos suecos de largas piernas, tan bien formadas y tirantes que en realidad no se podría más que pasar la lengua por ellas». Brod tradujo el pasaje así: «Dos guapos chicos suecos de largas piernas». Y luego tenemos ésta, la descripción que hace Kafka de un compañero de tren, que Brod consideró oportuno suprimir: «Su miembro, aparentemente de gran tamaño, forma un bulto grande en sus pantalones». Pese a todo ello, no es todavía momento de desempolvar titulares como «Diarios sin censura revelan a un Kafka gay», aconseja Benjamin: «Quizá lo más que nos dicen esos pasajes es que Kafka era capaz de admirar y -al menos imaginariamente- desear cuerpos masculinos».
Charlas de burdel
Durante una visita a un burdel, Kafka se fijó en una chica junto a la puerta, «cuyo ceño fruncido es español, cuyas manos en las caderas son españolas y que se estira con un vestido a modo de corpiño de seda profiláctica. El vello le corre espeso desde el ombligo hasta sus partes íntimas». Brod omitió la última frase, lo que quizá dice más de sus escrúpulos eróticos que de los de Kafka.
En una entrada posterior, Kafka se encuentra entre los fieles de la sinagoga Altneu de Praga la noche de Yom Kippur cuando se fija en la familia del propietario del burdel que había visitado unos días antes. La edición que Brod hace de esta entrada –que olvida el nombre del burdel- distorsiona el significado de Kafka. «Donde Kafka se implicaba sin complejos en la impureza y la falsa piedad que encontraba en la sinagoga», dice Benjamin, «el texto retocado retrata a Kafka juzgando a los otros congregantes desde una posición más elevada, menos comprometida».
Antisemitismo interiorizado
Entre 1911 y 1912, Kafka asistió a más de veinte representaciones de una compañía itinerante de teatro yiddish, y entabló amistad con uno de los actores, Jizchak Löwy. De este modo, Kafka se oponía a los prejuicios de la burguesía judía asimilada de habla alemana, como era el caso de su padre, hacia los judíos empobrecidos del Este que hablaban yiddish. Una entrada del diario que Brod eliminó reza así: «Löwy – Mi padre, acerca de él: Quien se acuesta con perros, con bichos se levanta». Benjamin señala que tales tropos antisemitas relacionados con la higiene y la infección por insectos, por no mencionar las comparaciones con animales, resurgen en la ficción de Kafka. De ahí que Gregor Samsa se despierte convertido en un insecto gigante en La transformación.
Brod recortó otra entrada en la que Kafka se implica en los prejuicios de su padre «L. me confesó su gonorrea; entonces mi pelo tocó el suyo cuando me incliné hacia su cabeza, y me asusté como mínimo por la posibilidad de piojos».
Desprecio por su prometida
«Si F. siente por mí la misma repugnancia que yo, entonces es imposible el matrimonio», escribió Kafka en una entrada que Benjamin ha restituido. La mujer en cuestión, Felice Bauer, estuvo comprometida dos veces con Kafka antes de que éste, aquejado de los síntomas de la tuberculosis que acabaría con él, rompiera con ella en 1917. Brod mantuvo en los diarios muchas entradas despectivas sobre Bauer, como ésta: «Rostro huesudo y vacío que mostraba abiertamente su vacío. Garganta desnuda. Una blusa tirada. Parecía muy casera con su vestido, aunque, tal como resultó, no lo era en absoluto (me distancia un poco de ella al inspeccionarla tan de cerca…) Nariz casi rota. Pelo rubio, algo lacio y poco atractivo, mentón firme». Sin embargo, cortó un pasaje en el que Kafka afirmaba que parecía una criada.
Aburrimiento laboral
Un día, mientras trabajaba en el Instituto del Seguro de Accidentes, Kafka se vio en apuros para encontrar una palabra para un informe burocrático. En el diario escribió: «Por fin tengo la palabra ‘estigmatizar’ y la frase que la acompaña, pero aún lo retengo todo en la boca con un sentimiento de asco y vergüenza como si fuera carne cruda, cortada de mi propia carne (tanto esfuerzo me ha costado). Por fin lo digo, pero reteniendo el gran horror de que todo en mí está preparado para una obra literaria y tal obra sería para mí una disolución celestial y un cobrar vida de veras, mientras que aquí, en la oficina, en aras de un documento tan miserable, debo robarle a un cuerpo capaz de tanta felicidad un trozo de su carne, que es como robarle a su cuerpo un trozo de su carne.»
¿Qué pretende Kafka en este pasaje suprimido? «Se está autodramatizando, quizá con cierto grado de hipérbole cómica», dice Benjamin, «y al mismo tiempo está elaborando una imagen que pasa a formar parte de su repertorio literario, la poética de la corporeidad (a menudo torturada y descuartizada) que encontramos a lo largo de toda su obra.»
El proceso literario
Brod eliminó de los diarios el primer gran relato corto de Kafka, El juicio. Este relato invierte el orden natural al presentar a un padre desdentado y decrépito que se despoja de la ropa de cama y condena a muerte a su hijo. Benjamin reintegra el relato, que ahora aparece junto a una anotación que expresa la euforia de Kafka al escribirlo de una sola sentada el 22 de septiembre de 1912. Representó para él «la apertura total del cuerpo y del alma», en la que «el relato evolucionó como un verdadero nacimiento, cubierto de suciedad y babas».
Donde Brod estaba convencido de que la función de un diario era terapéutica, que implica la expulsión de lo intolerable al papel («Cuando se lleva un diario, normalmente sólo se anota lo que es opresivo o irritante», escribió en su epílogo), Benjamin cree que Kafka hacía algo más literario. Era «uno de los lugares en los que transformaba en literatura lo que él llamaba ”el tremendo mundo que tengo en la cabeza”».
La vanidad de Brod
«Aunque he utilizado el lápiz azul en el caso de ataques a personas aún vivas, no he considerado necesario este tipo de censura en lo poco que Kafka tiene que decir contra mí mismo», escribió Brod en la postdata a su edición de los diarios. Pero un pasaje restituido por Benjamin revela lo contrario. Kafka señaló que un crítico berlinés calificó al novelista Franz Werfel de «mucho más significativo» que Brod, y que Brod «tuvo que tachar esta frase antes de llevar la crítica al Prager Tagblatt [un diario de Praga] para que la reimprimieran». Nada de esto aparece en la edición de Brod.
Por último, le pregunté a Ross Benjamin qué habría hecho él de haber sido Max Brod. Afirma ue él tampoco habría quemado nada, y añade que Kafka puso a su gran amigo en «un terrible aprieto». «Sabía que el amigo al que le ordenaba hacer esto era la persona con menos probabilidades de atreverse a hacerlo», afirma Benjamin. «Desde que se conocieron como estudiantes universitarios, Brod reconoció su genio, defendió su obra, presionó para publicarla en contra de su propia resistencia y contribuyó decisivamente a la publicación y promoción de su obra en vida. Así pues, encomendarle esta tarea a Brod podría considerarse un acto culminante de ambivalencia por parte de ese genio de la ambivalencia que sabemos que fue Kafka». Es posible que Kafka hiciera su petición a sabiendas de que no sería atendida.
The Guardian, 1 de mayo de 2024
Tomado de «sinpermiso.info»